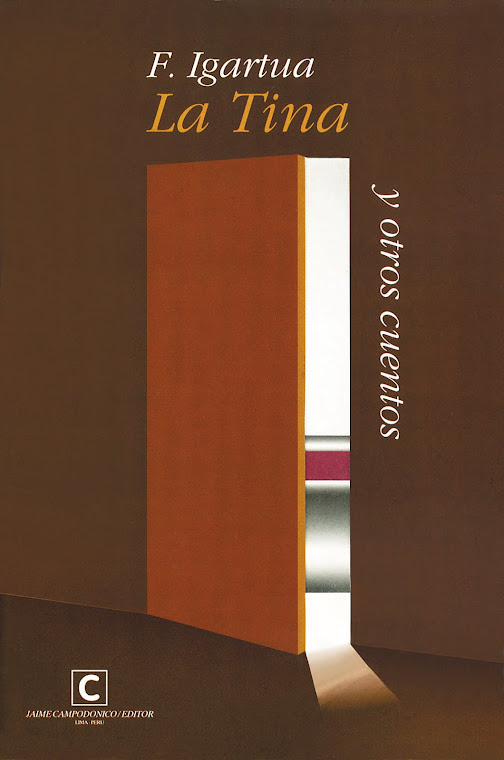Cumpliendo un deber de conciencia
Por Francisco Igartua
“A aquel cercano y lejano José”
Era un niño normal, aunque algo taciturno para el alegre ambiente de aquel pequeño pueblo, a la vera del río Bidasoa, donde había nacido. Se destacaba en los deportes, tenía amigos y en la escuela no era de los peores. Algo, sin embargo, le faltaba: -todos sus compañeros tenían padre menos él y esa seguramente era la razón de su casi imperceptible tristeza. En su casa, la madre y las tías le decían que el padre había muerto en un desgraciado accidente: “era un gran jinete y por servir a unos vecinos salió en plena tormenta en busca de médico, pero un rayo lo hizo caer del asustado caballo; de ese blanco viejo que conociste cuando eras más pequeño”. Pero él nunca conoció la tumba del padre cuando acompañaba a la familia al cementerio y sí llevaban flores para las de sus abuelos y la de un tío que él nunca vio, ni siquiera en foto. Sólo en una oportunidad le explicaron vagamente “tu padre no murió en el pueblo”.
“¿Y por qué el caballo blanco estaba en el establo si el padre murió lejos?” -se preguntaba en sus adentros de vez en cuando.
La pregunta lo inquietaba y de ella surgían de cuando en cuando imprecisas y subliminales dudas que eran las que le daban aquel tinte de tristeza a sus ojos azulinos.
Con el tiempo no quedó solitaria esa inquietud. Un día escuchó decir a su madre, mostrando unas monedas de oro, “las ha enviado el padre de José” y de inmediato recordó que un año atrás había oído lo mismo. En aquella primera oportunidad pensó: “¡Qué curioso! Los muertos no mandan monedas de oro”. Lo pensó y lo dijo, pero los niños, que son rápidos para captar las cosas, también aceptan con facilidad las explicaciones de los mayores. Y como a él le aseguraron que esas monedas de su padre las enviaba un tío que las había guardado, sólo le quedó aceptar: “Así deben ser las cosas”. Sin embargo, la segunda vez, a pesar de que formalmente siguió aceptando la palabra de su madre, comenzó a carcomerlo una subliminal perturbación que se avivaba en sus sueños, de los que despertaba agitado y confuso.
Fue un callado hormigueo interior que lo acompañó, intermitente, durante años y lo fue haciendo taciturno a tiempo completo sin que él se diera cuenta, hasta empujarlo a dejar el dialogante y colectivo juego de pelota para entregarse a la solitaria y silente pesca del salmón en el Bidasoa.
Esa pesca se fue transformando poco a poco de entretenimiento en trabajo. De eso vivía. También le sirvió para ganar trofeos deportivos.
Pero de pronto, intempestivamente, acabó su sosiego: los jinetes de la guerra se lanzaron a galopar por España y las tropas nacionales de Franco se asomaron al Bidasoa. El horror había comenzado en julio de 1936. José era un veintiañero y se alistó con las tropas nacionalistas de Euskadi. Poco duró la resistencia de los nacionalistas vascos en esa zona, invadida por un ejército regular, profesional, con bases cercanas. El grupo de gudaris (combatientes vascos) al que estaba integrado José no tuvo otro camino que internarse en los bosques, desde donde observaba al enemigo, a los nacionales, crecer en número y en implementos de guerra.
“Teníamos a los franquistas a tiro de fusil y los veíamos preparar sus alimentos, fumar, desnudarse y alejarse del pelotón para desahogar tripas y vejiga. También los observábamos pajearse con furor. Podíamos sorprenderlos, pero tenían una potencia de fuego diez veces superior a la nuestra. Decidimos entonces organizarnos para cruzar la frontera -o sea el río- y refugiarnos en Francia”.
Había que actuar con rapidez no sólo porque el contingente de los nacionales de Franco iba creciendo en número y armamento sino, además, porque los gudaris estaban prácticamente sin alimentos y apenas contaban con munición. La posibilidad de romper el cerco con sus armas era más que barranco en el camino.
El taciturno José y Juan -el cabecilla del grupo-, que eran grandes conocedores del lugar -ahí nacieron y esos montes habían sido el escenario de sus juegos de niñez- fueron escogidos, junto a otros dos, para que, enfrentándose a los franquistas, cubrieran la retirada. Luego se perderían los cuatro en el monte y se reunirían en un difícil paso de frontera, con señales incomprensibles para quienes no fueran euskaldunes(*).
Y al caer la noche así se hizo. El grueso de los gudaris pasó sin problemas el río, pues los nacionales, sorprendidos, tardaron en reaccionar y luego se hallaron a merced de los disparos del cuarteto que cubría la retirada.
Ya tarde, muy oscura la noche, los cuatro amigos, ligeros de armas y de equipaje, se encontraron en el punto previsto y se dispusieron a cruzar el río por un pequeño e improvisado puente. Pero al dar los primeros pasos les cayó una ráfaga de metralla. Cerca había un puesto de vigilancia franquista y no les quedó otro recurso que tirarse al río y dar unas brazadas en dirección a Francia sin mirarse entre ellos y sin cruzar una palabra. Al amanecer, José y dos de sus compañeros fueron llegando a la casa amiga donde todos habían planeado encontrarse. Estaban libres, sin salir de terreno euskaldun. Pero faltaba uno de los huidos, el íntimo de José y cabecilla del grupo. ¿Estaría muerto Juan, estaría herido? José decidió ir a buscarlo y todos los allí refugiados se prestaron a acompañarlo.
-Yo sé dónde debe estar -explicó José-. En una especie de cueva, en realidad un hueco en la ribera del río, que usábamos de niños cuando jugábamos a las escondidas.
-Pero -dijeron otros- nada podremos hacer hasta que no vuelva la noche. Si asomamos la nariz por el lugar durante el día nos barrerán como a moscas.
-Así es.
Esa noche José llegó al hueco, encontró a su amigo Juan, que estaba herido en una pierna, y lo arrastró con cuidado, internándolo en territorio francés, sacándolo de la mira de las armas franquistas. Juan se había vendado muy bien la herida con tiras de su camisa y tiritaba de frío no sólo por la fiebre.
Apenas dos años después de esta huida comenzaría la segunda guerra mundial, pero José ya no estaría para aventuras. Su madre, sus tías, toda la familia, amenazada por los franquistas, también había pasado la frontera y él debió trabajar para ayudar a los suyos. Hubo sólo un momento en que estuvo a punto de dejarse tentar por la Resistencia contra los nazis, pero tuvo la suerte de que su contacto, Juan, desapareciera en alguna prisión fascista el mismo día que debieron acudir a la cita con los maquis (guerrilleros en la Francia ocupada por los alemanes).
Conforme fueron creciendo y agobiándolo los trajines de la vida francesa, fue amenguando en José, sin que se diera cuenta, el asedio de las subliminales dudas que alimentaban la intranquilidad de sus sueños de niñez y juventud, pero no dejó de ser taciturno y se acentuó la melancolía de su mirada celeste. Sólo muy de vez en cuando se martirizaba pensando en cómo habría sido su padre y en pocas oportunidades se volvió a preguntar si los muertos podían enviar monedas de oro y no tener sepultura. Sin embargo, en su pecho, muy adentro, siguieron presentes sus dudas en más de una de sus vigilias.
Llegó la hora del matrimonio y éste se efectuó porque así lo dispuso la novia, otra refugiada que no era euskaldun, y más tarde llegaron los hijos y luego el yerno, tampoco euskaldun. La casa de su madre era su refugio, el contacto con sus raíces. También lo eran sus tías y el marido de una de ellas, la menor de todas y la más apegada a su madre, que era la mayor. Pero como que esas visitas a la familia le hacían revivir sus imprecisas dudas y sus vagas preguntas sobre las monedas de oro y la tumba que nunca le enseñaron, siempre inquietantes a pesar de las explicaciones que le habían dado y que acató porque así estaba educado: a obedecer a sus mayores.
Un buen día, poco después de volver a cruzar la frontera en sentido contrario y de instalarse en Irún, murió la ancianísima madre. Es la ley de la vida; pero el hecho entristeció aún más al taciturno José, quien recibió en herencia todo lo de ella, que era muy poco, a excepción de un cofre con papeles que la madre antes de morir entregó a la tía más cercana a José. En el cofre, entre algunos papeles sin importancia -viejas referencias al solar de la familia en Vera del Bidasoa- había una declaración que las tías conocían y sobre la cual habían guardado el más absoluto secreto durante años de años. Los años de la edad de José, quien se iba acercando a los ochenta.
El mismo día del entierro de la casi centenaria anciana, en la noche, la heredera del cofre le reveló por primera vez a su marido el contenido de la secreta declaración.
-No está bien lo que habéis hecho. Tienes la obligación de entregarle ese documento a José.
La reacción del marido fue severa e imperiosa. Para él habían cometido las mujeres un error imperdonable al haber tenido a José engañado toda su vida. Dijo error y no delito porque el tiempo y las penurias del destierro le habían ablandado el carácter, enseñándole a ser benévolo con su familia política, la única que le quedaba.
Así fue como cayó en manos de José la explicación a esas vagas y perturbadoras dudas que lo habían acompañado desde la niñez y habían hecho de su vida una carga abrumadora: el documento que sin muchas explicaciones le entregaron las tías era un testimonio notarial extendido en un remoto lugar de América, autenticado en el consulado español, por medio del cual, “satisfaciendo un deber de conciencia”, su padre -también José- lo reconocía como hijo. Estaba fechado muchos meses después de su nacimiento.
Todo quedaba aclarado. Nunca hubo accidente de caballo y no podía haber habido tumba cercana al Bidasoa porque, antes de que él naciera, el padre partió para América.
José Guridi, el padre, que no era de Vera, había hecho su servicio militar en la zona, arrullado en un viejo sueño: cruzar el Atlántico. Y del cofre aparecía la prueba de que no bien concluyó su obligación con el cuartel hizo realidad ese deseo. Era evidente que fue una determinación tomada ignorando el hecho que lo ataría a su “deber de conciencia”, a ese testimonio que llegaba a manos del hijo de manera tan dramática y tardía. No se encontró, sin embargo, carta o documento que revelara si el padre, algún tiempo antes llegado al Perú, convocó a la madre para que lo acompañara en su aventura americana y si esta se negó o no pudo hacerlo.
La extraña alegría que sintió al descubrir a su padre, aunque concretado el descubrimiento en apenas unos papeles, fue pronto seguida por un desasosiego intenso y constante por saber algo más de él: ¿dónde podría estar? ¿Cómo hallarlo?
-Pero, si vive, será un anciano de cien años.
El comentario de la mujer fue tajante y frío, mientras él siguió preguntándose por dentro: “¿Tendré hermanos?, pues seguro que el padre habrá formado otra familia”.
-Y si tengo hermanos, ¿cómo serán? -la pregunta fue hecha en voz alta.
Esta curiosidad sí avivó el interés de la mujer y de los hijos: “Tendrán que ser unos americanos ricos”. Era la costumbre.
Y toda la familia se puso en actividad.
La mujer conocía a un abogado o escribano -”es un enterado en estos asuntos”- y en busca de auxilio acudieron a él madre e hija, mientras José continuaba anonadado por el asombroso descubrimiento.
Pero en lugar de acercarse al pueblo de donde era el padre y su familia -consignado junto a sus apellidos en el testimonio dado “cumpliendo un deber de conciencia”-, el abogado o escribano aconsejó escribir al consulado español del lugar donde se había extendido el documento reconociendo a José como hijo, para que el cónsul averiguara el paradero de un hombre emigrado a aquel país ochenta años atrás, en la época de las carretas, cuando los microfilmes notariales no se conocían y ni siquiera figuraban en las alucinantes ficciones de Julio Veme.
La carta, redactada con muchas horas de dedicación y la asesoría legal del abogado o escribano, fue principalmente trabajo de la mujer, con la ayuda de la hija y el marido de esta. El hijo de José, el pobre, era minusválido. Hasta que, corregida en puntos y comas por el abogado o escribano, la carta fue depositada en el correo con destino al cónsul de España en un remoto puerto americano del Pacífico Sur, según dato descubierto en un mapamundi enorme que el dueño del bar de la plaza había heredado de un tío navegante. “En un mapa corriente no hubiera figurado ese puerto”.
Más fácil y más rápido para el esclarecimiento de lo revelado en el testimonio, otorgado “en cumplimiento de un deber de conciencia”, hubiera sido acudir al pueblo cercano de Oñate -especificado en el testimonio-, donde en los archivos de la parroquia aparecería la fecha del nacimiento del padre, el nombre del solar familiar y estarían consignados los principales pasos por América del emigrado, entre ellos la iglesia americana donde había contraído matrimonio, el nombre de la esposa y también, posiblemente, los de los hijos.
En avión partió esa carta al puerto donde el padre de José desembarcó varios meses después de haberse despedido de Berotegui, su casa familiar en Oñate, y seguido, cruzando tierras y mares, la larga ruta peruana que se acostumbraba en aquellos años en que el hombre todavía no había construido el canal de Panamá y estaba lejos de lograr su sueño de volar por los aires como un pájaro.
Al otro extremo del mundo había otro José, a quien una doméstica, muy temprano, le comunica que está al teléfono el señor Guzmán: “pregunta por usted”. Era el cónsul -en esos días reducido a vicecónsul honorario- de España en El Callao. Y el José del otro lado del mundo quedó intrigado.
“Lo conozco, pero hace años que no lo veo... ¡qué curiosa llamada!” Y respondió amablemente:
-Aló... sí, soy yo... ¡Hombre, sí! ¿Cómo no te voy a recordar?
Y el amigo y vicecónsul fue al grano:
-He recibido una carta de España, de la región de tu familia, que creo te interesará. Está fechada en Irún. Me piden en ella que averigüe por José Guridi, pero no será por ti, pues indagan por alguien de ese nombre que viajó al Perú hace más de ochenta años.
-Sí, mi padre -y comenzó José el del Perú a sospechar quién enviaba la carta, pues años atrás sus tías de Oñate y San Sebastián le hablaron veladamente de “un hermano que anda por Irún, por la frontera”.
Se lo habían dicho como si hubieran querido cumplir con una obligación moral y nunca más le volvieron a tocar el tema. Pero a él le quedó la vaga inquietud por conocer a ese hermano, que ahora se le aparecía por intermedio del vicecónsul.
-Acompaña a la carta el testimonio de ese José Guridi, el que emigró, extendido en El Callao, reconociendo a su hijo.
-Sí, se trata de mi hermano. Estoy casi seguro, pues algo de esto me habían hablado mis tías.
Y de inmediato le entró una enorme curiosidad por leer la carta y el documento.
-¿Hasta qué hora estás en el consulado?
Quería llegar de un salto al cercano puerto.
-No te preocupes, te envío los papeles enseguida. ¿A tu casa o a la oficina?
-Aquí, a mi casa. No me voy a mover.
Antes de que llegara el mensajero ya había decidido José el del Perú, qué hacer para comunicarse con el hermano aparecido mágicamente: llamaría por teléfono a su primo Esteban, en Rentería, para que averiguara el número de teléfono del hermano caído del cielo y así podría él darle la segunda sorpresa de su vida.
Por lo tanto, luego de haber leído y releído la escritura pública de reconocimiento, firmada por José Guridi en abril de 1914, y apenas hubo constatado, por los apellidos y el nombre del solar familiar, que el firmante era su padre, se comunicó con su primo Esteban, a quien le confió el hallazgo y le dio el encargo de conseguir de inmediato el número telefónico del José residente ahora en Irún.
La respuesta no tardó más de media hora y enseguida el José del Perú llamó al José del Bidasoa.
-Habla José Guridi, deseo comunicarme con José Guridi.
-Un momento... -respondió balbuceante y sorprendida una voz femenina
Tiempo después, igual que al día siguiente del encuentro telefónico, ninguno de los dos hermanos podrá recordar lo que hablaron en esa oportunidad, memorable para ellos. Sólo recordarán que lloraron y que José el del Bidasoa, en su emoción, luego de unas primeras frases en castellano se desató a hablar en euskera. No olvidarán que ninguno de los dos entendió lo que decía el otro, pues el del Perú apenas emitió algunas palabras sin sentido; pero que sí se hermanaron en las lágrimas.
Seguro que aquel día, entre otras cosas, pensaron decirse:
-Pronto, muy pronto, te visitaré.
-¿Cómo harás?
-Tomaré un avión como de costumbre, pues con frecuencia voy a Euskadi.
También debió intentar informarle el del Perú al del Bidasoa cuántos eran sus hermanos y cómo estaban repartidos por el mundo: la hermana menor en Roma, la mayor en las Misiones de África y el otro hombre en Nueva York.
-¿Ellos también vendrán?
-Ya les daré la noticia y se comunicarán contigo. Creo que la de Roma estará pronto por allá, quién sabe se me adelante, pues ella visita Euskadi con más frecuencia que yo.
Desde ese día ninguno de los dos hermanos durmió tranquilo. El descubrimiento de algo que sólo sospechaban o que quedó en rumor que no se quiso confirmar, los dejó estremecidos, deseosos de encontrarse, abrazarse y mirarse cara a cara
-¡Qué extraño! Los de Berotegui son todos morenos.
-El color sonrosado, los ojos azulinos y el pelo claro del aparecido le vendrán de la madre.
Esto conversaban dos señoras en la explanada o mirador de un restaurante, el Goiko Venta, en las alturas de Aran¬zazu, con el pueblo de Oñate a los pies, de donde eran vecinas de toda la vida -la vida de ellas y la de sus antepasados-. Conversaban a pocos pasos de los José, el del Perú -moreno- y el del Bidasoa -sonrosado-, quienes esperaban la llegada de más primos y parientes para celebrar con guiso de cordero y bacalao al pil-pil la aparición de José, el Guridi cercano que todos desconocían y del que sólo algunos , muy pocos, habían tenido vagas y antiguas noticias.
A esas horas tempranas los dos José integraban un grupo familiar, al frente de las dos vecinas que los espulgaban y que ya el día anterior se habían enterado, por correo de brujas, del aparecido.
Antes, José -el del Perú- se había acercado a ellas, para saludarlas, confirmarles los rumores y recibir su afecto, pues él era asiduo visitante del pueblo desde hacía muchos años, desde que descubrió el solar paterno. Pero este es otro
descubrimiento, en sentido contrario, que no viene al caso en esta narración de los dos José, quienes el día anterior, entre lágrimas y palabras que no significaban nada y en idiomas diferentes, se habían encontrado por primera vez. Esto ocurrió en casa del primo Esteban, en Rentería, cerca de San Sebastián, donde poco a poco y gracias a la ayuda de Esteban se logró que el del Bidasoa abandonara el euskera.
-Es que se me hace difícil hablarle a mi hermano en otro idioma que no sea el nuestro.
De ese emocionado primer encuentro se hablaba, humedecidos los ojos, entre los Guridis que llegaban y llegaban a la explanada del Goiko Venta. La charla era en sordina, de vez en cuando interferida por la voz estridente de la mujer de José, el del Bidasoa, y de la presencia desconcertada de sus hijos, sujetados a su lado. Hasta que, pasada la lista por Petra -la prima de Elgoibar a quien José, el del Perú, le dio el encargo de organizar la comida-, medio centenar de primos se sentó alrededor de la enorme mesa del comedor.
Ni el bacalao ni el guiso de cordero estuvieron secos. Fueron regados con mucho vino y hermosas canciones que José, el del Bidasoa, acompañó con voz muy entonada y potente. Fueron viejos cantos que añadieron más lágrimas a la reunión. Todos lloraban por las saudades que las letras despertaban, menos el José del Perú, que desconocía el euskera, pero que también lloraba de emoción al ver llorar a los demás y por sentir atávicamente los compases melódicos del zortzico (canción popular del país Vasco, frecuentemente entonada en las tabernas). Los hijos del otro José estaban como ausentes, bajo el control de la madre -muy pintada y vestida de colores llamativos-, quien hacía esfuerzos por confraternizar con el “americano” creyéndolo también al margen de las canciones.
Ya de noche y en embriagada procesión bajaron al pueblo todos los Guridis, cruzaron sus calles y al otro extremo, con José el del Bidasoa casi en hombros, volvieron a subir por el monte hasta Berotegui, la casa solariega de los Guridi. Y así, el aparecido José, ingresó por primera vez al hogar de su padre y pudo decir emocionado: “ahora mi dormir y morir serán tranquilos”.
José el del Perú quedó satisfecho de su tarea. Había cumplido un deber de conciencia al lograr que su hermano conociera sus raíces paternas y supiera que había muchos Guridis, parientes suyos, en las proximidades de Irún.
Durante varias semanas los hermanos que recién se encontraban, guiados por el primo Esteban, estuvieron confraternizando en comidas, cenas y paseos. Pero, con el tiempo, pasadas las euforias de esa primera visita, en lugar de que día a día se fuera estrechando la amistad entre ellos, día a día, vertiginosamente, se fue enfriando el calor intenso de las primeras horas, de ese abrazo largo, prolongado y lloroso que los estrechó al momento de conocerse cara a cara en casa de Esteban, el de Rentería.
¿A qué se debió tan rápido enfriamiento de unas relaciones que comenzaron con tan encendido cariño y ansias tan enormes de que no tuvieran fin?
José, el del Perú, lo sabe, pero no quiere expresarlo abiertamente, prefiere dejarlo adormilado en su subconsciencia. Se niega a decir, aunque lo sepa, que ni la mujer ni los hijos de José, el del Bidasoa, lograron sintonizar con los Guridi porque estaban demasiado distantes del mundo euskaldun. Había algo que los mantenía alejados, que los hacía diferentes. Un algo que José, el del Perú, no desea explicar y que su hermano, el del Bidasoa, acostumbrado por los años a la costilla que lo acompañaba y lo había vuelto más sumiso de lo que su propio temperamento le exigía, nunca se atrevió siquiera a sospechar.
Lo cierto es que poco a poco el contacto entre los hermanos -incluidos los otros tres repartidos por el mundo y que también viajaron a conocer al hermano aparecido- se fue debilitando. Las llamadas telefónicas desaparecieron prontamente, también pronto las visitas acostumbradas a Oñate del José peruano no se extendieron hasta Irún, sólo quedó por un tiempo largo el intercambio de saludos postales navideños y, menos largo, el de las conversaciones por teléfono entre José, el del Bidasoa, con el primo Esteban, el de Rentería.
Pero este alejamiento no significó que José el del Perú olvidara al hermano del Bidasoa. Al contrario, con mucha frecuencia en sus horas muertas se le venía a la memoria la figura bonachona de José, con su cara rozagante y su dificultad para comunicarse con él en castellano. En esas ocasiones recordaba sobre todo el paseo que hicieron juntos, él con su hijo Esteban -en ese entonces un niño-, el hermano aparecido en Irún y el primo Esteban. Recordaba el largo recorrido a pie por la ribera del río que fue escenario de la juventud del padre de ellos y abuelo del niño. Esteban, el primo, era el que, emocionado, exploraba los parajes que había frecuentado su tío Patxi; sobre todo fue emotivo cuando explicó:
-En algún momento el tío Patxi, que ahora de viejo ¡cojones! vengo a enterarme que se llamaba José, trabajó aquí, arriba, en una mina de cobre abandonada hace mucho tiempo.
Y enseguida insistió en subir al monte por senderos cubiertos de maleza, hasta llegar a claros en los que herrumbrosas máquinas mineras daban testimonio de que era verdad lo que decía, de que ahí hubo “una mina de cobre”. Repetía el primo de Rentería que una vez su madre le contó haber visitado a su hermano Patxi en esa mina.
-¿,Por qué Patxi? -preguntó el niño.
-Porque así se llamaba tu abuelo. Bueno, así se le conoce en la familia. Pero ocurre que en su partida de nacimiento y bautizo ha resultado que le pusieron los nombres de José, Francisco, Cándido. Y se ve que con el primero de estos nombres quedó registrado en el Servicio Militar y con él viajó por el mundo. Sería con el que terminó inscrito en sus documentos de identidad.
Fue un paseo hermoso por el paisaje, por el tiempo -no llovió- y por la dulzura como José el del Bidasoa contó sus aventuras „en ese río. Cuando relató la huida a Francia, escapando de la metralla, el niño exclamó mirando a su padre:
-El tío José ha tenido más aventuras que tú.
Esta frase entusiasta, de admiración por el tío lejano, se la grabó en la mente el José del Perú. Lo hizo con la satisfacción de ver al hijo integrarse al mundo de sus antepasados.
Al bajar de la mina, al primo Esteban se le ocurrió que el tío Patxi, en los días de licencia en la Mili, debió aprovecharlos para hacerse de algunos recursos extras con miras a su viaje a América.
Todo esto recordaban años después en su casa de Lima José el del Perú y su hijo Esteban, ya un joven quinceañero.
-Papá, el tío José lloró cuando visitamos esa mina abandonada. Tú no lloraste.
Siguió luego la charla de padre e hijo sobre otros temas. Esas horas muertas, muchas veces repetidas, las empleaban para intercambiar confidencias.
Pero de pronto, como si fuera cierta la comunicación telepática de los espíritus, volvieron a recordar al lejano José, llegado a sus vidas como por arte de magia.
Por el hilo telefónico, inesperadamente, se apareció el primo Esteban.
“¡Qué casualidad!”
Llamaba a José para comunicarle que su hermano José había muerto y que había dejado una nota para él, escrita en euskera y que en español decía:
“Muero en paz porque conocí Berotegui, la casa del padre, de todos nosotros”.
También José, el del Bidasoa, cumplía con su deber de conciencia y Esteban, el hijo, comentó:
—Ves, papá, el tío José fue más cumplido que tú.
—Yo todavía no pienso en morirme y no sabes lo que siento.
Ese día el hermano del Pacífico, a escondidas, lloró a lágrima viva, lloró mucho, con un sordo remordimiento.
FONDO EDITORIAL REVISTA OIGA